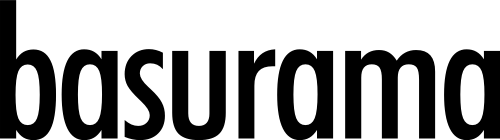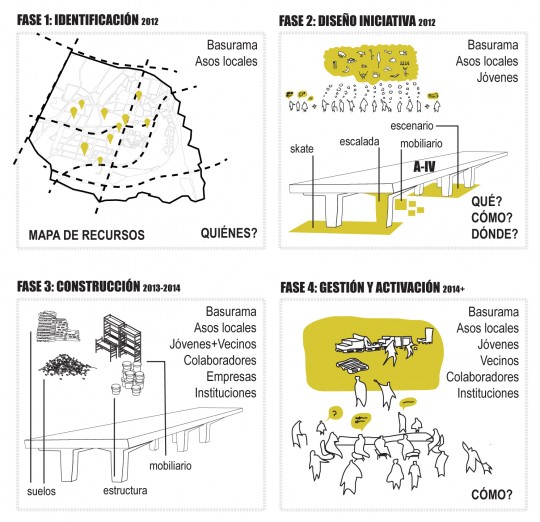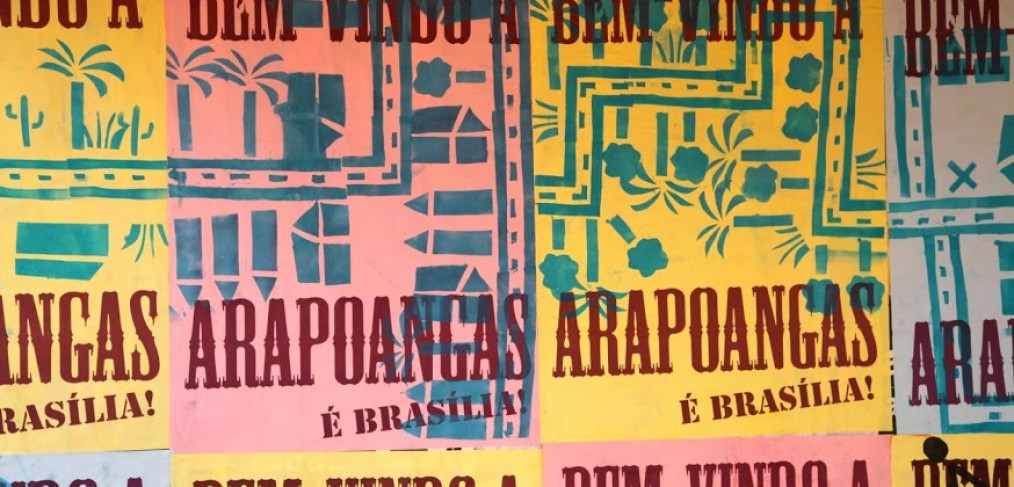Más fotos
El Alto es la ciudad que rodea a La Paz. Está situada en el borde del altiplano boliviano, a 4100 metros de altura sobre el nivel del mar, lo cual le plantea unas condiciones de vida y climáticas extremas. Fusionada con ella, juntas son una aglomeración de más de 2,5 millones de ciudadanos que suponen la capital de facto de Bolivia. Conocida por su largo historial de ciudad muy movilizada políticamente, lo cierto es que se independizó de La Paz recién en 1986, y desde entonces no ha dejado de crecer. Ciudad migrante, construida a partir de la masiva migración del campo a la ciudad sobre todo desde los años 90, su vida diaria tiene rasgos de ciudad industrial y boyante económicamente que conviven con muchos rasgos de la vida rural que traen sus nuevos vecinos. Ciudad caótica y hecha a sí misma, sus espacios públicos sólo recientemente han pasado a estar consolidados, y muchas de sus calles a ser asfaltadas. Lo cierto es que esos espacios públicos presentan una serie de condiciones que los convierten en lugares que nadie utiliza: ni su forma y programa (unos bancos para sentarse, una cancha de fútbol sala, unos parterres de cesped con una valla de redondos de acero bastante pinchuda, unos juegos infantiles típicos, una zona para el mástil de la bandera), ni sus materiales de construcción (100% hormigón y acero), ni la baja calidad medioambiental de los mismos (sol abrasador durante el día, frío polar durante la noche), ni la presencia masiva de policias-robocop en ellas parecen responder a el uso que los Alteños hacen del espacio público: cualquier actividad imaginable tiene lugar en la calle, pero no en esas plazas duras, secas y frías.
En ese contexto, nos encontramos con la Comunidad de Saberes de la Red de la Diversidad, en concreto con su sede de El Alto, la Casa de las Culturas Wayna Tambo, quienes están trabajando sobre cómo el «buen vivir», filosofía indígena que parece sólo puede desarrollarse en el mundo rural, puede ser aplicado en las ciudades contemporáneas. Y nos pusimos a trabajar sobre ese concepto.
Sobre la posibilidad de un Buen Vivir para el espacio público contemporáneo
El Buen vivir (en aymara SUMA QAMAÑA) es la filosofía con la que los indígenas bolivianos (así como otros pueblos originarios de otras regiones del continente) denominan al conjunto de prácticas que les permite vivir en una relación equilibrada con el planeta y el medioambiente de manera comunitaria. En oposición a la concepción occidental de un “vivir mejor” que arrastra desmedidas demandas de consumo y despilfarro, se contrapone un vivir bien para toda la comunidad en un ciclo de crecimiento en equilibrio.
Esta concepción del Buen Vivir aymara apela directamente al concepto occidental de “sostenibilidad”: es necesario que nuestras sociedades aspiren a una buena calidad de vida sin necesidad de destruir y esquilmar sus recursos. En esta transposición el Buen Vivir asocia “ecologismo” y “comunidad”, y también está íntimamente ligada al concepto de “decrecimiento”, asociación fundamental también realizada por muchos teóricos del ecologismo occidentales. En resumen el Buen Vivir plantea de manera global una serie de cuestiones muy básicas de respeto a la naturaleza, apego a la tierra (la pachamama), los ciclos de crecimiento y de tiempo (circular en lugar de uno lineal) así como soluciones de salud naturales y colectivas, y la expresión de la colectividad a través de la feria como lugar de encuentro itinerante y la fiesta como momento de redistribución, por poner algunos ejemplos.
Es un término muy debatido hoy en día en distintos foros, por estar en las agendas políticas de los gobiernos de varios países andinos, por un lado, y por ser objeto de constantes reflexiones sobre su aplicabilidad en el siglo XXI, tanto dentro como fuera de esos países, en medio del contexto de cambio social que están experimentando, como sobre las condiciones socioeconómicas contemporáneas del resto de países del mundo desarrollado.
En definitiva, el Buen Vivir es un concepto que nos interesa sobremanera por el hecho de tener un lugar central en el debate sobre si puedo existir un “nuevo”, o al menos “otro”, tipo de desarrollo. Una cuestión que trabajamos en nuestras reflexiones constantemente, dentro de una larga investigación sobre la sostenibilidad y su auge en la primera década del siglo XXI, relacionando la basura generada a través del fomento del hiperconsumo con el desarrollo del primer mundo. El auge de las sociedades urbanas, y con ello de las ciudades (del que también forma parte Bolivia) las supone, las propone y las fomenta como un espacio exclusivamente “moderno”, en el que no pueden caber otras formas de vida, que produce un corte con el mundo rural y con los saberes que existen fuera de ella: un espacio de “desarrollo” entendido globalmente de una manera unívoca bastante simple, que conduce de manera inexorable a espacios depredadores del medioambiente.
El proyecto: Sombras – Chiwiñas
Tratando de utilizar la arquitectura, en este caso, como un elemento para pensar, decidimos plantear un prototipo de otro espacio público posible para la ciudad de El Alto, tal y como lo definió Santos Calleja, del Wayna Tambo, «una provocación».
Nos basamos en la reutilización de un espacio hermoso y querido por los vecinos: por él se pasea, se besa, se sienta, se descansa, se bebe… el rail de tren abandonado que se asoma a una vista increible desde el borde de la ciudad, a los pies del Faro Murillo. La Avda Panorámica esquina Calle #8 de Villa Dolores. Es un espacio que afronta cuatro grandes retos: su invasión por actividades privativas; el mercado de verduras al por mayor que viene por el Oeste y las tiendas de campaña que utlilizan las brujas (Yatiris en aymara) por el Este, su uso como lugar de desecho de residuos orgánicos, y su conversión en basurero general (escombrera, basura inorgánica) desde que se llenó de las montañas de piedras que sacaron de la calle para asfaltarla. Un espacio en proceso de convertirse en espacio basura y en pleno conflicto.
Decidimos operar en tres planos:
1 Utilización de nuevos materiales:
* Lonas publicitarias de gigantografías reutilizadas, cedidas por el Ministerio de Culturas y la empresa Graftec. Las gigantografías inundan El Alto y La Paz, especialmente en los últimos años.
* Las piedras presentes en el espacio, convertidas en basura al haber sido abandonadas.
*Apeos de Eucalipto, Callapos, icono clave de la más que potente industria constructiva local.
* Neumáticos, material fundamental en una ciudad que se dedica al transporte, especialmente en el barrio de Villa Dolores, rodeaos por llanterías.
2 Planteando una forma de uso más abierta, más híbrida y más disponible, partiendo de las sombras que son el gran condensador social de esa ciudad excesivamente asoleada: chiwiña quiere decir espacio y lugar de encuentro en Aymara, y operando sobre el plano del suelo, más allá del mobiliario típicamente «urbano».
3 Planteando otra forma de hacer el proceso, basado en la reutilización y el trabajo comunitario, de base:
*Tratando de usar técnicas constructivas locales, con el objetivo de no plantear algo ajeno al lugar, *Negociando con los vecinos (la Junta Vecinal de Faro Murillo, la Alcaldía y la Subalcaldía, las yatiris, la comunidad del Wayna Tambo, etc.), reflexionando con ellos sobre el espacio, siendo ellos sus usuarios, propietarios y vigilantes
* Tratando de ofrecer un espacio repiclable por aquel que lo desee, de construcción manual y no industrial.
* Ofrecer un espacio basado en la reorganización de lo existente más que en una negación de aquello: Como sabemos, la basura, ordenada, deja de ser basura.
Pensamos la arquitectura con los estudios paceños Xioz y Pendiente45
Las sombras se realizaron calando los diseños de La Paz Stencil, generando Stencils de luz, siguiendo el esquema de diseño de los Aguayos
Para redondear la reflexión sobre consumo, ecología, y vida contemporánea urbana, invitamos a Aymar Ccopacatty, que vino desde Puno a construir un telar con el que tejer una sombra hecha de lonas y plásticos de todo tipo.
Lo construimos mediante un workshop de construcción colectiva en el que participaron: Nayra Rodríguez, Janet Villegas, Judith Rojas, Nona Martínez, LiQ Garnica, Raiza y Jocelyne, Ramiro, Elsa, Priscilla, Mayra Baldivieso, y con la participación especial del colectivo poliedros, verdes poliedros y muy especial de El Colectivo 2.